Homero, principio y fin de la literatura griega y occidental.
Alfa y omega. Del canto primero de la Ilíada (A) al canto veinticuatro de la Odisea (ω).
Alfa y omega. Del canto primero de la Ilíada (A) al canto veinticuatro de la Odisea (ω).
1. HOMERO, ¿PUNTO DE PARTIDA O DE LLEGADA?
Al discutir sobre si Homero ha de ser considerado como punto de partida o de llegada quiero subrayar una idea básica:
- Aunque efectivamente una buena parte de la literatura griega posterior bebe de Ilíada y Odisea (en este sentido, Homero es “punto de partida”),
- la poesía homérica no surge ex nihilo sino que se halla precedida de una larga tradición de cultivo del género épico.
Mira Durante 1971-1976: Durante, L.M., Sulla preistoria della tradizione poetica greca. I-II, Roma, 1971-1976.Ahora bien, ¿dónde hay que buscar las raíces de esa larga tradición? ¿Dónde y cómo nace la épica griega? ¿Entre los indoeuropeos? ¿En el mundo micénico? ¿En los Siglos Oscuros?
I. La primera hipótesis a la que hemos de prestar nuestra atención es, obviamente, la que habla de la presencia en la épica griega de una posible herencia indoeuropea; mira p. ej. Schmitt 1967 y 1968:
Schmitt, R., Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit, Wiesbaden, 1967.Los indicios que hablan de la posible existencia de una épica indoeuropea son de dos tipos fundamentales:
Schmitt, R. (ed.), Indogermanische Dichtersprache, Darmstadt, 1968.
- Existe, por una parte, un supuesto material formular común a diversas tradiciones (p. ej., la expresión “gloria inmortal”, formada con los mismos lexemas, se atestigua tanto en antiguo indio como en griego: kléos áphthiton).
- De otro lado hay elementos narrativos que se hallan en idéntica situación (p. ej., la creencia en “el carro del Sol”).
- La coincidencia en una expresión como “gloria inmortal” parece demasiado genérica.
- Por lo que se refiere a la imagen del carro del Sol, se ha de decir que ese vehículo no era conocido por los indoeuropeos, y que por tanto esta coincidencia no puede retrotraerse a talépoca.
A este respecto se pueden recordar algunas referencias clásicas como
West, M.L., “Greek Poetry, 2000-700 b.C.”, CQ 23 (1973), pp. 179-192.Un ejemplo sencillo tomado del léxico que ilustra los argumentos lingüísticos que avalan la hipótesis de las raíces micénicas de la épica griega puede ser éste:
West, M.L., “The Rise of the Greek Epic”, JHS 108 (1988), pp. 151-72.
Chadwick, J., “The Descent of the Greek Epic”, JHS 110 (1990), pp. 174-77.
- phásganon es una palabra homérica para “espada”;
- no se utiliza en el griego standard del primer milenio;
- sin embargo, esta palabra (pa-ka-na) apareció en las tablillas micénicas al ser descifradas;
- de ahí se concluye que phásganon es un micenismo, que entró en la lengua de la épica en el período micénico.
- La hipótesis más habitual es la de que, en esos años (1200-800), la tradición épica pasó de las cortes tesalias a Lesbos
- y de ahí a la Jonia de Asia Menor,
- donde se supone que encontramos a “Homero” en el S. VIII a. C.
Con todo, entiendo que la cuestión sobre los precedentes de Homero ha de plantearse ante todo a partir de los propios textos. Así se logra que los interesados se percaten por sí mismos de que la Ilíada y la Odisea nos están indicando que antes de ellas hubo una larga prehistoria de poesía épica. Así lo evidencian los siguientes datos internos a Homero, que revisaremos sucesivamente:
- Los rasgos lingüísticos.
- Los rasgos estilísticos y compositivos.
- Los temas míticos de los que hablan los poemas.
Según la hipótesis más verosímil (aunque no la única), es la “norma épica” en la que han dejado elementos (rasgos lingüísticos) todos los pueblos griegos que han cultivado la tradición épica: micénicos (¿?) → eolios → jónicos → atenienses (en la fase de fijación y transmisión escrita del texto).
Es decir, según la communis opinio la lengua de Homero sería el resultado de una mezcla diacrónica.
Aunque no se ha de olvidar que otros han supuesto que, en realidad, la mezcla de dialectos habría sido una mezcla sincrónica, en una zona de contacto entre el lesbio y el jónico.2. Los rasgos estilísticos y compositivos:
No sabemos con seguridad si los poemas de Homero han sido compuestos o no con ayuda de la escritura (de ello se hablará en el punto 3, a propósito del tema de la oralidad). Pero, sea o no sea así, en la Ilíada y la Odisea hay numerosísimos rasgos típicos de la épica oral, presumiblemente el tipo de épica previa.
Para comprender el sentido de estos rasgos se ha de valorar que debieron de ser concebidos para facilitar la composición poética improvisada. Como elementos típicos de los poemas de Homero que apuntan a aspectos orales (¡o aurales!) podemos mencionar los siguientes, que se corresponden con niveles distintos del texto:
* Eufonía: en realidad es una cuestión de la que ya se ha hablado en la entrada 01. Cultura y literatura orales en la Grecia arcaica; mira lo que se dice ahí acerca de la razón de la presencia en la poesía oral de aliteraciones, rimas finales y rimas internas.
* Formularidad: a propósito de ello mira también la entrada 01. Cultura y literatura orales en la Grecia arcaica.
Y recuerda: la cuestión es que no parece que los sistemas formulares presentes en los poemas homéricos puedan ser obra de un solo autor - tienen que ser fruto de la tradición, de una tradición de poesía oral previa.* Repetición de motivos y temas:
En un nivel distinto del de la fórmula, los motivos y temas recurrentes también constituyen un elemento tradicional dentro de la poesía homérica.
Los motivos tradicionales pueden tener extensiones diversas: G.S. Kirk (1990, 15) los define de una manera muy general como “typical actions and ideas that are used and reused in different combinations and contexts”.
Una forma característica del motivo tradicional, muy tipificada, la representan las “escenas típicas” presentes en toda la poesía épica.
En el caso de la poesía épica griega, éste es un aspecto de la misma que fue puesto de relieve por Arend poco después de que Parry efectuase sus trabajos sobre los epítetos ornamentales.
La lista de motivos o escenas típicas recurrentes en la Ilíada es ingente; a manera de ejemplo podemos recordar estos tres casos: Escenas de batalla. Duelos singulares. Llegada de un personaje (con el subtipo de la escena de visita).
Como en el caso de los sistemas de fórmulas, es altamente improbable que un repertorio tan codificado de motivos y temas haya sido obra de una sola persona y no sea el resultado de una larga tradición.
* Como síntesis de lo dicho en este apartado sobre rasgos estilísticos y compositivos del texto homérico, se debe recordar:
- Es posible que Homero ya no sea épica oral.
- Pero lo que nos interesa en este contexto es llamar la atención sobre el hecho de que todos esos rasgos que encontramos en sus obras presuponen la existencia anterior de una épica oral tradicional.
Los temas míticos de los que habla Homero también nos indican la preexistencia de una tradición épica.
En efecto, la obra de Homero está llena de menciones y alusiones a temas de la saga que no se llegan a desarrollar: si Homero actúa así, es porque el conocimiento de esos temas legendarios debía de ser corriente en su época.
- Al ciclo troyano, de manera obvio.
- Al ciclo tebano (la saga de Edipo y sus hijos).
- Al ciclo de los Argonautas: mira Od. XII 69 – 72 (trad. J. M. Pabón):
Una nave crucera tan sólo / salvó aquel paraje: fue la célebre Argo al volver de las tierras de Eetes; / ya lanzada marchaba a chocar con las rocas gigantes / cuando Hera, que amaba a Jasón, desvióla al mar libre.
- Al ciclo de Heracles: mira Il. XIX 95 – 125 (trad. E. Crespo):
(...) Incluso a él [a Zeus] / Hera, con ser sólo una hembra, lo engañó con sus perfidias / aquel día en que Alcmena al pujante Hércules / iba a alumbrar en Tebas, la de buena corona de murallas. /
Zeus se glorificaba entre todos los dioses diciendo: / “¡Oídme, dioses todos y diosas todas, / que quiero decir lo que mi ánimo me ordena en el pecho! / Ilitía, la de penosos alumbramientos, hoy a un hombre / traerá a la luz, que será soberano de todos sus vecinos / y es del linaje de los hombres que proceden de mi sangre”.
2. HOMERO: LEYENDA Y VERDAD
El segundo punto que trataremos es el que se refiere a la identidad de Homero.
La imagen tradicional de Homero es la que nos lo presenta como el poeta ciego que compuso la Ilíada y la Odisea en el área de Jonia en el S. VIII a. C. Pese a su difusión, esta visión tradicional de Homero plantea diversos problemas. Me referiré, en concreto, a los tres asuntos siguientes:
1. Las fuentes y su fiabilidad.1. Existe una solución de continuidad entre la supuesta época de Homero y la época en la que las fuentes empiezan a hablar sobre el autor. Por ello, se sospecha que las fuentes del S. VI no continúan una tradición remota acerca del personaje sino que inventan datos.
2. La cronología de las obras de Homero.
3. La nómina de los poemas homéricos.
El vacío de información fue completado, por un lado, con indicios que podían extraerse de las mismas obras “homéricas”; mira el Himno a Apolo 165 ss.:
En otros momentos el vacío de información fue completado con datos propios de la vida de los rapsodas del S. VI a. C., momento del que, al parecer, proceden las fuentes de las Vidas. Mira la referencia clásica deMas, ea, sea propicio Apolo junto con Ártemis,
y a vosotras todas, ¡salud!; de mí también en el futuro
haced memoria, siempre que alguno de los hombres moradores de la tierra,
un extranjero atribulado, aquí llegado pregunte:
“Muchachas, ¿qué varón es para vosotras el más melodioso entre los aedos
que aquí acuden y con cuál más os gozáis?”
Y vosotras, todas a un tiempo, responded con alabanzas:
“Un varón ciego, vive en la rocosa Quíos:
de éste todas sus canciones por siempre triunfarán”
(trad. José B. Torres).
West, M.L., “The Contest of Homer and Hesiod”, CQ 17 (1967), pp. 433-50.2. También hay problemas con la cronología de estas obras. Habitualmente son datadas en el S. VIII a.C., considerando la Ilíada (¿750?) como anterior a la Odisea (¿700?).
No obstante, hay datos (lingüísticos y de realia) que no se avienen con esa datación y hablan de cronologías más modernas,
- sobre todo el S. VII (mira p. ej. Burkert 1976 o West 1995),
- e incluso el S. VI (teoría de la recensión de Pisístrato: mira Jensen 1980).
3. Más aún, existe un baile curioso en la nómina de poemas considerados como obra de Homero: los poemas atribuidos a este autor varían a lo largo del tiempo:
- al principio se considera que toda la poesía épica es obra suya;
- después se pasa a pensar que sólo son de Homero las epopeyas mejores (la Ilíada y la Odisea, más el Margites, según la Poética de Aristóteles);
- y, en último caso, que sólo lo es la mejor (la Ilíada).
"En torno al 500 son de Homero todos los poemas [sc., del Ciclo Épico]. En torno al 350 sólo son de Homero (básicamente) la Ilíada y la Odisea: la autoría de todos los demás poemas le ha sido denegada y éstos les son atribuidos mediante hipótesis a un autor u otro (ocasionalmente, también a Homero). En torno al 150 han vuelto a ser abandonadas estas hipótesis y todos los poemas son anónimos".Por ello da la sensación de que los griegos, cuando hablaban de Homero, no hablaban realmente de una persona individual (con independencia de que haya existido un Homero histórico). El nombre de Homero parece haber sido
- en origen una marca de género (del género épico: mira el texto anterior de Wilamowitz)
- para convertirse después en un sello de calidad: entre los poemas épicos, sólo pueden ser suyos los mejores (mira lo que dice Schwartz: Schwartz, E., “Der Name Homeros”, Hermes 75 (1940), pp. 1-9).
3. LAS “CUESTIONES HOMÉRICAS”
Nótese que la Filología nace con Homero, y a lo largo de más de dos mil años son numerosas las discusiones clásicas acumuladas en torno a él.Por supuesto no cabe agotar el asunto sino tan sólo presentarlo en sus líneas básicas. Como bibliografía general sobre el problema se puede recomendar el libro de Heubeck:
Heubeck, A., Die homerische Frage, Darmstadt, 1988, 2ª ed.I. La primera controversia, surgida ya en la Antigüedad, se refería a si Homero fue el autor de las dos epopeyas canónicas o solamente de una. Y, dado el carácter de marchamo de calidad que tenía el nombre de Homero, cuando se planteaba la cuestión de que quizá los dos poemas no eran suyos, se llegaba siempre a la misma solución:
Es de Homero la Ilíada porque es el mejor poema.La posibilidad alternativa (sólo es de Homero la Odisea) la plantea, precisamente en tono paródico, Luciano dentro de sus Historias verdaderas.
Entre las opiniones antiguas sobre el asunto (si Homero compuso o no los dos poemas) merece mención especial la de Pseudo-Longino (IX), quien suponía que los dos poemas eran obra del mismo autor, aunque la Ilíada era un poema de juventud y la Odisea la debió de escribir Homero en su vejez.
Ésta es una opinión que ha sido recogida en parte de la bibliografía moderna. Es importante subrayar que tal opinión reconoce la mayor modernidad de la Odisea, opinión altamente probable en función de argumentos de tipo distinto:
- argumentos lingüísticos (recuérdese el estudio fundamental de R. Janko, Homer, Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction, Cambridge, 1982: estadística lingüística);
- también se ha hablado de un uso más moderno de las fórmulas épicas en la Odisea;
- hay argumentos de realia;
- y, en relación con estos últimos, comentaremos que se ha entendido p. ej. que la Odisea, por el papel que en ella juega la navegación, está reflejando el mundo de las colonizaciones.
II. A esta primera cuestión homérica vino a suceder, en los siglos XIX y XX, la referida a la posibilidad de que los poemas no fuesen resultado de una composición unitaria, siendo más bien el producto de múltiples reelaboraciones.
Se ha de recordar la existencia de discusiones similares en el S. XIX para la épica medieval: ¿surge ésta de la agregación de cantos más breves, de cantilenas?Pionero de esta vía de interpretación, la vía analítica, fue Wolf (1985 [1795]), a quien siguieron filólogos de tanto prestigio como:
* G. Hermann (partidario de la teoría de la ampliación, a partir de una originaria Urilias).Como justificación del Análisis se puede comentar que, en opinión de sus partidarios, la existencia de distintas reelaboraciones de los poemas homéricos explicaría las inconsistencias que se observan en muchas ocasiones en ellos.
* K. Lachmann (quien defendía, en cambio, la hipótesis de la compilación, a partir de varios poemas épicos preexistentes: estableció esta teoría por similitud con el proceso seguido por Lonnrot en la composición del Kalevala).
* O Wilamowitz, quien terció en el asunto con su Die Ilias und Homer (Berlín, 1916).
Pero en descrédito del Análisis habla una sencilla máxima: tot capita, tot sententiae - lo cierto es que no parece que dos analíticos hayan sido nunca capaces de ponerse de acuerdo en sus respectivos análisis de Ilíada y Odisea.
III. Frente a los partidarios de que los poemas homéricos fuesen el resultado final de múltiples reelaboraciones tomaron postura los unitarios, quienes aceptan la composición unitaria de las dos obras.
Es decir, éstos aceptan que en las dos epopeyas hay anomalías: pero entienden que, en conjunto, prima la unidad de concepción, con el matiz quizá de que esa unidad de concepción es más notoria en la Ilíada que en la Odisea.A la línea de interpretación unitaria de la Ilíada se han de adscribir básicamente tres nombres:
- C. M. Bowra: en Tradition and Design in the Iliad (Londres, 1950, 2ª ed.).
- W. Schadewaldt: en Iliasstudien (Leipzig, 1938).
- K. Reinhardt: mira Reinhardt, K., Die Ilias und ihr Dichter, Gotinga, 1961.
Hölscher, U., Die Odyssee. Ein Epos zwischen Märchen und Roman, Múnich, 1988.
IV. Un intento de resolver la polémica entre analíticos y unitarios es el llamado Neoanálisis, representado por Kakridis y Kullmann (mira Kullmann 1991 y la entrada 05. El Ciclo épico).
Esta corriente homerista entiende que las anomalías que hallamos en la Ilíada o la Odisea son debidas a la adaptación imperfecta de motivos que el aedo toma de los llamados poemas cíclicos.
Estos llamados “motivos semirrígidos” (¡distintos de los motivos tradicionales!) fueron insertados en el nuevo contexto de las dos grandes epopeyas.El rastreo de los “motivos recibidos” de la épica previa posee una importancia básica dentro del Neoanálisis.
Nótese que, aunque el Neoanálisis nació como solución de compromiso entre analíticos y unitarios, lo cierto es que no logró resolver la controversia y ha acabado convertido en tercero en discordia, o en una versión actualizada del Análisis tradicional.
V. Pero, en el siglo XX, la gran cuestión que centró el debate en torno a Homero fue la que enfrentaba a los partidarios de la composición oral de los poemas y quienes eran partidarios de la composición escrita.
Es decir, a partir de ciertas peculiaridades del texto de los poemas, y con la ayuda de la literatura comparada, se ha dado otra explicación a las incoherencias de composición.
Éstas se explicarían por la composición oral de los poemas, que debió de implicar en ocasiones una composición inconsecuente.
Es oportuno indicar que, contra lo que pudiera pensarse, la enorme extensión de Ilíada y Odisea no es un argumento contra la composición oral, a la vista de los ejemplos que se encontraron en el S. XX dentro de tradiciones orales vivas.
El broche adecuado de esta entrada ha de consistir en que revele mi postura personal en relación con las “cuestiones homéricas”:
- Soy partidario de hacer una lectura unitaria de los poemas, aun siendo bien consciente de que en las epopeyas hay anomalías que, llegado el caso, han de ser resaltadas.
- Soy, más aún, partidario de hacer una lectura unitaria de los poemas que sea sensible a los rasgos orales evidentes que se encuentran en los mismos.
- Pienso, incluso, que hay argumentos de peso que hablan en favor de la composición oral de las dos epopeyas, aunque ésta es una cuestión sobre la que ni yo, ni creo que nadie, se puede pronunciar de manera definitiva.
ALGUNAS REFERENCIAS:
* Bibliografía de carácter general sobre Homero:
BASSETT, S.E., The Poetry of Homer, Lanham, Md., 2003 [1938].
BERNABÉ, A., “La épica griega”, en D. Estefanía et alii (eds.), Cuadernos de Literatura Griega y Latina. II. Géneros literarios poéticos grecolatinos, Madrid-Santiago de Compostela, 1998, pp. 9-38.
BEYE, C.R., Ancient Epic Poetry. Homer, Apollonius, Virgil, Ítaca-Londres, 1993.
BOWRA, C.M., Heroic Poetry, Londres, 1952.
BOWRA, C.M., Homer, Londres, 1972.
CARLIER, P., Homero, Madrid, 2005.
FOLEY, J.M., Homer's Traditional Art, University Park (Pennsylvania), 1999.
FOWLER, R. (ed.), The Cambridge Companion to Homer, Cambridge, 2004.
GIL, L. (ed.), Introducción a Homero, Madrid, 1963.
GRIFFIN, J., Homero, Madrid, 1984 (Homer, Oxford, 1980).
HEUBECK, A., Die homerische Frage, Darmstadt, 1988, 2ª ed.
JENSEN, M.S., The Homeric Question and the Oral-Formulaic Theory, Copenhague, 1980.
KAZAZIS, J.N., y RENGAKOS, A., (eds.), Euphrosyne. Studies in Ancient Epic and its Legacy in Honor of Dimitris N. Maronitis, Stuttgart, 1999.
KIRK, G.S., Los poemas de Homero, Buenos Aires, 1968 (The Songs of Homer, Cambridge, 1962).
KULLMANN, W., “Ergebnisse der motivgeschichtlichen Forschung zu Homer (Neoanalyse)”, en LATACZ, J. (ed.), Zweihundert Jahre Homer-Forschung (Colloquium Rauricum, 2. Band), Stuttgart-Leipzig, 1991, pp. 425-455.
LATACZ, J. (ed.), Homer. Tradition und Erneuerung, Darmstadt, 1979.
LATACZ, J., Homer. Eine Einführung, München-Zürich, 1985.
LATACZ, J. (ed.), Homer. Die Dichtung und ihre Deutung, Darmstadt, 1991.
LATACZ, J. (ed.), Zweihundert Jahre Homer-Forschung, Stuttgart-Leipzig, 1991.
LESKY, A., “Homeros”, RE Suppl. XI (1968), coll. 687-846.
LÓPEZ EIRE, A., “Homero”, en J. A. López Férez (ed.), Historia de la Literatura Griega, Madrid, 1988, pp. 33-65.
MONTANARI, F. (ed.), Omero tremila anni dopo, Roma, 2002.
MORRIS, I. y POWELL, B. (eds.), A New Companion to Homer, Leiden, 1997.
NAGY, G., Homeric Questions, Austin, 1996.
NAGY, G., Homer's Text and Language, Urbana, 2004.
PATZER, H., Die Formgesetze des Homerischen Epos, Stuttgart, 1996.
SCHADEWALDT, W., Von Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965, 4ª ed.
ULF, C., Die homerische Gesellschaft. Materialien zur analytischen Beschreibung und historischen Lokalisierung, Múnich, 1990.
WACE, A.J.A. y STUBBINGS, F.H. (eds.), A Companion to Homer, Londres, 1963.
* Sobre la prehistoria de la épica homérica:
CHADWICK, J., “The Descent of the Greek Epic”, JHS 110 (1990), pp. 174-77.
DURANTE, L.M., Sulla preistoria della tradizione poetica greca. I-II, Roma, 1971-1976.
SCHMITT, R., Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit, Wiesbaden, 1967.
SCHMITT, R. (ed.), Indogermanische Dichtersprache, Darmstadt, 1968.
WEBSTER, T.B.L., From Mycenae to Homer, Londres, 1958.
WEST, M.L., “Greek Poetry, 2000-700 b.C.”, CQ 23 (1973), pp. 179-192.
WEST, M.L., “The Rise of the Greek Epic”, JHS 108 (1988), pp. 151-72.
* Sobre el concepto “Homero”:
BURKERT, W., “Das hunderttorige Theben und die Datierung der Ilias”, WS 89 (1976), pp. 5-21.
HAINSWORTH, J.B., The Flexibility of the Homeric Formula, Oxford, 1968.
LORD, A.B., The Singer of Tales, Cambridge Mass., 1960.
MURRAY, G., The Rise of the Greek Epic, Oxford, 1934, 4ª ed.
NAGLER, M.N., Spontaneity and Tradition. A Study in the Oral Art of Homer, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 1974.
PARRY, A. (ed.), The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry, Oxford, 1971.
ROSSI, L.E., “Los poemas homéricos como testimonio de poesía oral”, en R. Bianchi Bandinelli (ed.), Historia y civilización de los griegos. I. Orígenes y desarrollo de la ciudad. El medioevo griego, Barcelona, 1982, pp. 82-157 (Storia e Civilitá dei Greci, Milán, 1978).
SCHWARTZ, E., “Der Name Homeros”, Hermes 75 (1940), pp. 1-9.
WEST, M.L., “The Contest of Homer and Hesiod”, CQ 17 (1967), pp. 433-50.
WEST, M.L., “The Date of the Iliad”, MH 52 (1995), pp. 203-219.
WOLF, F.A., Prolegomena to Homer, Princeton, 1985 [1795].
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_Wolf





.jpg)








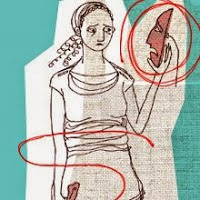



.jpg)
.jpg)





