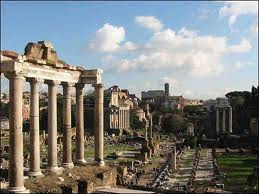El público de este tipo de obras no parece haberse sentido ya satisfecho con las grandes síntesis de finales del Helenismo, como
Muchas de las obras escritas al socaire de este nuevo empeño historiográfico se han perdido. Piénsese p. ej. en Flegón de Tales (liberto de Adriano, Olimpiadas: poseían carácter de crónica) o en Claudio Cárax (senador del círculo de Marco Aurelio, Historias).
Apiano (en torno a 95 – 165) procedía de Alejandría y llegó a Roma en el 130 para trabajar como
abogado,
causidicus. Aunque el proemio a su obra anuncia que existe una
Autobiografía de Apiano, lo cierto es que no tenemos ningún testimonio ni cita de ella.
En Roma, Frontón tomó bajo su protección a Apiano y le consiguió el rango de procurador con posterioridad al 161: la obtención de este cargo implicaba contar con la ciudadanía romana y pertenecer a la clase de los
equites.
En este sentido, Apiano es un ejemplo perfecto de cómo las capas altas de Oriente supieron integrarse y alcanzar puestos importantes en la administración del Imperio.
Su obra historiográfica es la
Historia romana en 24 libros, compuesta en torno a 165: de la obra original se conserva aproximadamente la mitad de los libros, y entre éstos destacan de manera especial los 5 dedicados a las guerras civiles de los romanos.
- Lo que se conserva es el proemio, los libros 6 – 8, partes de 9, los libros 11 – 17, más resúmenes de otros libros y fragmentos.
- Cfr. la traducción en Gredos de Sancho Royo (1980 y 1985, 3 tomos).
Es interesante el hecho de que el criterio básico a partir del cual se desarrolla la historia de Apiano no es el cronológico sino el geográfico o etnográfico, según comenta y explica él mismo en el proemio. En este punto parece seguir, con las debidas diferencias, el modelo de
Heródoto.
Con todo, este patrón plantea bastantes problemas. Por ello Apiano, para que sus lectores no pierdan la visión general de los acontecimientos (que a veces tienen implicaciones para escenarios distintos), debe recurrir con frecuencia a referencias cruzadas y recapitulaciones.
Dedica un libro de su
Historia a cada uno de los pueblos con los que va entrando en contacto Roma. En el libro correspondiente narra la historia del contacto de ese pueblo con Roma, hasta llegar al momento de su integración en el Imperio.
- Así la obra incluye p. ej. un libro sobre Libia, otro sobre Iberia etc…
- En España se ha concedido, lógicamente, bastante atención al libro sobre Iberia: cfr. p. ej. Sancho Royo 1973 (Numancia).
- Hay además libros en los que se habla de los grandes rivales de Roma, como Haníbal o Mitrídates. Cfr. además lo dicho antes sobre los 5 libros de las Guerras civiles, con entidad propia.

En el libro V de las
Guerras civiles se interrumpe el relato conservado, que llega hasta el 35 a. C., o lo que es lo mismo: no llegamos a leer nada sobre la anexión de Egipto.
Sin embargo sabemos por el Proemio que Apiano le concedía un valor especial (simbólico) a la anexión de Egipto, su patria: a partir de ese momento, debía de decir, se había instaurado un régimen de paz y justicia.
Es decir: Apiano no concibe la historia de Roma como simple historia de esta ciudad sino, a fin de cuentas, como una historia mundial, una historia de sus prouinciae, como una historia de unidad universal propiciada por el poder de la urbs.
Esta actitud mental es característica del S. II, momento en el que se intensifica la unidad interior dentro del Imperio. Apiano concede a esa aspiración a la unidad profundidad histórica al renunciar además, a antiguas celotipias y clichés sobre la relación entre griegos, romanos, cartagineses, etc…
- Hay en la obra una admiración evidente por los Césares, que el egipcio Apiano considera como sucesores de los Ptolomeos.
- Esa admiración es la nota personal que pone Apiano en su obra, una obra de la que durante mucho tiempo no se apreció su elaboración literaria: en cambio, quizá se atendió en exceso a la cuestión relativa a las fuentes del autor (cfr. Sancho Royo 1980, 13-16; Hose 1994, 142-355) y el crédito que merecían sus informaciones históricas.
En relación con ello diremos tan sólo que sabemos que leyó autores latinos para documentarse. Aunque no era muy dado a citar, se refiere por su nombre a
- Paulo Claudio (por sus Anales);
- Julio César (por La guerra de las Galias);
- Augusto (por sus Memorias);
- Asinio Polión (por sus Historias).
Además, debió de manejar otros autores romanos a los que no cita por el nombre.
3. DIÓN CASIO,
HISTORIA ROMANA
Dión Casio
Cocceianus (hacia el 155 – hacia el 235) pertenecía a una familia oriunda de Bitinia y asentada en Roma. Posiblemente (pero no es seguro) Dión Casio nació en la propia Bitinia, en Nicea.
Su padre fue senador (como tantos otros ciudadanos importantes de Oriente) y cónsul. Él también ocupó distintos puestos públicos de importancia (senador, pretor, procónsul…) y fue cónsul en dos ocasiones:
- durante el mandato de Septimio Severo fue consul suffectus;
- en el 229 fue consul ordinarius junto con el emperador Alejandro Severo.
Dión Casio pasa por ser el historiador griego más importante de época imperial.
Entre los años 194 y 216 compuso una
Historia romana en 80 libros, que debía tratar desde los orígenes de la ciudad hasta el 229 (año de su segundo consulado).
Otras obras atribuidas a él y perdidas son una
Biografía de Arriano y dos escritos de propaganda, compuestos con ocasión del ascenso al trono de Septimio Severo, “el nuevo Augusto”.
- De la obra (Historia romana) conservamos íntegros los libros 36 – 60 (que tratan de los años 68 a. C. – 47 d. C.).
- Conservamos además partes de los libros 79 – 80 a través de resúmenes bizantinos, del epítome de Xifilino y de la Historia Universal de Zonaras.
Cfr. la traducción en Gredos: libros I-XXXV (D. Plácido 2004); libros XXXVI-XLV (Candau Morón y Puertas Castaños 2004).
Para parte de los acontecimientos narrados en los libros 36 – 60, Dión Casio puede ponerse además en relación y confrontarse con los
Anales de Tácito, pues uno y otro historiador emplearon fuentes distintas. Por supuesto, como en el caso de Apiano, una de las cuestiones más debatida en torno a Dión Casio ha sido la de sus fuentes históricas, sobre las que él se expresa de manera poco precisa.
Sabemos, p. ej., que debió de utilizar los Anales, y de hecho su obra tiene cierto aspecto analístico, aunque sería exagerado decir con algún crítico que su obra no es una historia sino unos anales.
El tono y el método pretenden ser objetivos, un tanto en la línea de
Tucídides: pero como historiador, y pese a haber sido tan apreciado en Bizancio, se halla muy por debajo de su modelo; por ejemplo, no contrasta fuentes ni las analiza de forma rigurosa.
También suele decirse que en realidad es un error historiográfico su renuncia expresa a exponer lo que considera como detalles: es evidente que, en muchas ocasiones, en esos detalles puede estar precisamente lo significativo.
El punto de vista de Dión Casio es el de un senador que se decanta por la monarquía. Así lo muestra la escena representada en el libro 52:
Al concluir las guerras civiles, Augusto delibera con sus consejeros Agripa y Mecenas sobre la forma política que debe adoptar Roma de ahí en adelante.
- Agripa se declara a favor de la república.
- Mecenas, en cambio, aboga por una monarquía que respete al senado.
En esta apelación al respeto hacia el senado late la experiencia de una clase senatorial que se ha visto amenazada muchas veces por césares despóticos.
Dión Casio se halla convencido de la necesidad del Imperio. Pero, si se lo compara con Apiano, se nota que él, pese a haber desempeñado cargos tan importantes, ya no posee la confianza total de su antecesor en la grandeza de Roma. En el tiempo transcurrido desde la época en que escribió Apiano habían aflorado demasiadas contradicciones en el Imperio.
4. HERODIANO
La situación cambia aún más a partir del S. III. En estos tiempos convulsos, se muestra un interés creciente por la historia más próxima, según se ejemplifica bien en la obra de Herodiano (hacia el 180 – después del 238).
Herodiano procede de Siria, como tantos otros escritores de la época. Debió de ocupar puestos en la administración, pero posiblemente de rango inferior: debía de ser un liberto de la casa imperial. Es autor de una
Historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio: hay traducción en Gredos (Torres Esbarranch 1985).
En 8 libros, la obra trata del tiempo transcurrido entre la muerte de Marco Aurelio (180) y el año 238 (ascenso al poder de Gordiano III). El conjunto parece una colección de biografías de Césares yuxtapuestas.
La obra presenta la serie de Césares como una cadena en progresiva degeneración. La incompetencia de los gobernantes sucesivos resalta tanto más por comparación con el modelo de Marco Aurelio, presentado en el libro I.

Nótese que el período del que habla Herodiano fue realmente convulso para la institución imperial:
- hubo a la vez varios individuos que se proclamaban césares;
- el imperio de bastantes de ellos duró sólo días;
- se recurrió a medios como el veneno o el soborno para acceder al trono;
- y los militares pusieron y depusieron gobernantes.
Como historiador, Herodiano sale mal parado cuando se le compara con Dión Casio, según se ha hecho muchas veces: sin ser éste tampoco un segundo Tucídides, lo cierto es que Herodiano sale peor parado como analista de los acontecimientos.
Pero, por otro lado, han de reconocerse en él ciertos méritos literarios, como p. ej. su habilidad para componer episodios de efectividad dramática. P. ej., Herodiano nos transmite la imagen
- de Cómodo peleando como gladiador (I 15);
- de Caracalla provocando un baño de sangre con los seguidores de su hermano Geta (IV 6);
- o de las locuras de Heliogábalo (V 5, 8).
Para terminar con Herodiano puede recordarse que, pese a todas sus limitaciones, el patriarca Focio apreciaba en él su estilo y sus méritos como historiador.
5. HISTORIADORES MENORES. ZÓSIMO
La obra de Herodiano se puede poner además en relación con la de ciertos historiadores menores cuyas obras se han perdido.
Se trataba de obras centradas en segmentos cronológicos breves (al menos por comparación con las grandes obras historiográficas de los primeros siglos del Imperio); es interesante el hecho de que, partiendo de Herodiano, sus obras se van concatenando:
El ateniense Dexipo (hacia 210 - 275, FGrH 100) desarrolló una intensa labor política, militar e historiográfica.
Como historiador escribió cuatro libros de
Historia de los Diádocos (obra en la que quizá quería continuar el trabajo de Arriano, mira más abajo) y una
Crónica (
Chronikè historía), una especie de Historia Universal en al menos 12 libros que
- comenzaba por los tiempos primitivos y
- llegaba hasta Claudio “el Gótico” (famoso, ante todo, porque pasa por ser quien martirizó a San Valentín).

Sobre la organización de la obra, se ha supuesto (Blockley) que sería una pura crónica, una especie de tabla de los arcontados. Pero este punto de vista ya había sido rebatido por Jacoby.
Escribió además tres libros de
Escíticas, sobre las incursiones de pueblos bárbaros contra el Imperio, parece que desde el año 238 hasta la época de Aureliano (274).
- Eunapio (345 – hacia 420), autor por otro lado de un escrito sobre las Vidas de los sofistas, escribió una obra historiográfica (Hypomnémata historiká) que continuaba la obra de Dexipo (la Crónica) desde el 270 hasta el 404.En Eunapio se aprecia ya, por cierto, una orientación anticristiana.
- Olimpiodoro de Tebas (la de Egipto) vivió entre los SS. IV y V (ca. 370 – post 425). Continuó la obra de Eunapio tratando del tiempo entre el 407 y el 425.Su obra constaba de 22 libros y, según reconocía él mismo, no era tanto una obra de historia como una recopilación de materiales, basados muchas veces en sus propios recuerdos.
- Prisco de Panión, Tracia, (S. V) prosiguió a su vez la obra de Olimpiodoro en su propia Historia bizantina (8 libros); posiblemente la obra comenzaba en 433 / 434 (Atila) y llegaba hasta el 471.
- Malco de Filadelfia, Siria, vivió hacia el año 500; continuó la obra de Prisco en una obra titulada Byzantiaká, que trataba fundamentalmente de acontecimientos del Imperio de Oriente (entre los años 473 y 491).
- Tanto en el caso de Prisco como de Malco se trata de personas educadas y experimentadas, lo cual hace tanto más lamentable que no sepamos más sobre ellos.
(Sobre todos estos historiadores, cfr. Blockley 1981 y 1983).
Entre los siglos IV y V escribieron otros historiadores de Roma cuyas obras sí hemos conservado: Amiano Marcelino, un sirio que escribe en latín (por cierto, el primer autor del Oriente griego que abandona el cultivo del griego por el latín), y Zósimo.

Zósimo, sirio o palestino, vivió entre 425 – 518. Pagano,
aduocatus fisci, escribió una
Nueva Historia en seis libros que debió de publicarse después de la muerte del autor y sin recibir la última mano; por ello, p. ej., el libro 6 termina, sin motivo aparente, en el 410.
Hay traducción en Gredos: Candau Morón 1992.
En la
Nueva Historia, Zósimo culpaba del hundimiento de Roma al Cristianismo y al consiguiente abandono de las tradiciones antiguas.
En su obra en 6 libros ocupaba un lugar central la figura de Juliano, llamado “el apóstata”, el emperador que intentó sin éxito resucitar el antiguo paganismo.
En total, la obra se extendía desde Augusto hasta el 410. Pero en los 20 primeros capítulos del libro I ya había llegado al año 250. Luego, el libro III se hallaba dedicado íntegramente a Juliano.
Desde el punto de vista de las fuentes, parece haberse apoyado en la serie de autores (de Dexipo a Malco) de los que hemos hablado antes; Lendle entiende que sus fuentes principales fueron Eunapio y Olimpiodoro.
En cambio, metodológicamente, la deuda de Zósimo se establece con Polibio, según indica él expresamente (I 57, 1):
- Si Polibio narró el ascenso de Roma
- Zósimo quiere ser quien, por contraste, narre su hundimiento y los motivos del mismo.
La obra de Zósimo es el único relato griego conservado sobre la Antigüedad Tardía, vista desde una perspectiva pagana.
Éste es el momento de que abandonemos la serie de los historiadores de Roma y nos volvamos hacia la figura discordante de Arriano.
6. ARRIANO,
VIAJE DE ALEJANDRO
Arriano nació entre el 85-90 y murió hacia el 170. Era de Nicomedia (Bitinia, en la actual Turquía). Su padre ya debió de tener la ciudadanía romana.
Fue discípulo de Epicteto, a quien escuchó en Nicópolis. (Epiro). Luego se trasladó a Roma, en época de Hadriano, filohelénico.
Al amparo del emperador obtuvo puestos en la administración imperial. En ese sentido su carrera fue muy similar a la de Dión Casio (también oriundo de Bitinia):
- en el año 130 era consul suffectus;
- entre el 131/132 y el 137 administró la provincia de Capadocia como legatus Augusti pro praetore.
Con posterioridad, Arriano se retiró de la administración, obtuvo la ciudadanía ateniense y desempeñó diversos cargos en la administración de la ciudad (arconte epónimo en 147/148).
En su época, Arriano fue más reconocido como filósofo (como transmisor de las doctrinas de su maestro Epicteto) que como historiador.
No sabemos en qué medida las Diatribas de éste (95 conferencias cortas o sermones) son las ipsissima uerba de Epicteto o hasta qué punto ha podido añadir Arriano cosas de su cosecha, aunque tal extremo lo niegue éste en la introducción al escrito.
Por otra parte, las obras filosóficas originales de Arriano se han perdido (o se conservan fragmentariamente).
Durante el desempeñó de sus tareas en la administración, Arriano también escribió otras obras:
- Periplous Ponti Euxini: Arriano escribió su obra en griego, pero a partir de los informes oficiales escritos por él mismo en latín la publicó en el 130/131 en forma de carta dirigida al emperador.
- Un tratado de táctica (un “arte de la táctica”), publicado en 136, a partir de sus propias experiencias militares.
Cuando se estableció en Atenas, Arriano se dedicó a la historiografía: se considera a sí mismo como “el nuevo Jenofonte”, y por ello
- escribe Vidas perdidas, a imitación del modelo de Jenofonte (escribió p. ej. un Agesilao);
- también escribe un Cinegético, a imitación del compuesto por su modelo;
- y escribe, sobre todo, su Anábasis de Alejandro Magno (cfr. trad. en Guzmán Guerra 1982) que, como la de Jenofonte, consta de siete libros: imita el estilo de su modelo.

Arriano destaca, entre la mayoría de los historiadores de Alejandro, porque se esfuerza en escribir un relato que no sea fantasioso (como los habituales en su propia época) y se atenga a los hechos.
Por ello emplea como fuentes, ante todo, a Ptolomeo y Aristobulo, contemporáneos de Alejandro y testigos de lo que narran.
Arriano contrapone lo que dice Ptolomeo a las informaciones de “la Vulgata” (
tà legómena).
Ptolomeo se interesaba en su obra, sobre todo, por lo militar y político, y mucho menos por lo geográfico y etnográfico. E igualmente, por lo que se refiere al personaje de Alejandro, Arriano prefiere centrarse en la narración de los hechos militares y dedica menor atención a los aspectos políticos del personaje.
De otro lado, la preferencia por lo militar guarda relación obvia con el propio carácter de la vida de Arriano: sus experiencias militares debieron de permitirle apreciar fuentes como los textos de Ptolomeo en una medida que se les debía de escapar a otros escritores.
En cualquier caso, Arriano es el escritor a quien le debemos la imagen más realista de la figura de Alejandro, distinta del héroe de novela que encontramos en otros textos.
- En adición a la Anábasis de Alejandro escribió también un libro de carácter periegético sobre la India: se suele incluir, como una especie de apéndice, en las traducciones de la obra principal (cfr. trad. de Guzmán Guerra).
- Por lo demás, Arriano escribió también un ejemplo de “historia local”, un tipo de historia habitual en su época: una historia sobre Bitinia, en 8 libros, perdida como todos los ejemplos de estas “historias locales”.
7. PAUSANIAS,
PERIÉGESIS
Como dijimos al comienzo de esta exposición, cerraremos este tema hablando de Pausanias (hacia el 115 – 180).
Es autor de una obra en diez libros, una
Descripción de Grecia. Libro a libro se van describiendo territorios de Grecia, con sus lugares más destacados y los monumentos que se conservan en ellos.
(Comienza por el Ática y luego sigue por la Grecia mediterránea y el Peloponeso).
La descripción propiamente dicha alterna con los excursos en los que se habla de
- historia
- tradiciones locales
- ritos
- versiones locales de los mitos panhelénicos.
Ocasionalmente cita y así es a veces la única fuente para la transmisión de algunos textos.
Por otro lado, es interesante fijarse en cómo selecciona Pausanias aquello que es digno de ser visto y descrito (cfr. Kreilinger 1997): p. ej., Pausanias se centra en los recuerdos de época arcaica y clásica, no se fija en los de épocas helenística e imperial; esto es, presenta Grecia desde una perspectiva idealizada e idealizante, con la que debía de identificarse su público.
ALGUNAS REFERENCIAS:
* Sobre la historiografía del Imperio en general:
DÍAZ TEJERA, A., “La historiografía de época imperial”, en A. López Férez (ed.),
Historia de la Literatura Griega, Madrid, 1988, pp. 1065-1108.
HOSE, M.,
Erneuerung der Vergangenheit. Die Historiker im Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio, Stuttgart-Leipzig, 1994.
KOLB, F.,
Literarische Beziehungen zwischen Casius Dio, Herodian und Historia Augusta, Bonn, 1972.
REBENICH, ST., “Historical Prose”, en St. E. Porter (ed.),
Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period 330 B.C. – A.D. 400, Leiden, 1997, pp. 265-337.
* Sobre Apiano:
BRODERSEN, K., “Appian und sein Werk”,
ANRW II 34.1 (1993), pp. 339-363.
GOLDMANN, B.,
Einheitlichkeit und Eigenständigkeit der Historia Romana des Appian, Hildesheim, 1988.
KOBER, M.,
Die politischen Anfänge Octavians in der Darstellung des Velleius und dessen Verhältnis zur historiographischen Tradition: ein philologischer Quellenvergleich: Nikolaus von Damaskus, Appianos von Alexandria, Velleius Paterculus, Würzburg, 2000.
SANCHO ROYO, A., “En torno al Bellum Numantinum de Apiano”,
Habis 4 (1973), pp. 23-40.
SANCHO ROYO, A., “Introducción general”, en
Apiano. Historia romana, Madrid, 1980, pp. 7-42.
* Sobre Dión Casio:
FREYBURGER-GALLAND, M.L.,
Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius, París, 1997.
MANUWALD, B.,
Cassius Dio und Augustus, Wiesbaden, 1979.
MARTINELLI, G.,
L'ultimo secolo di studi su Cassio Dione, Génova, 1999.
MILLAR, F.,
A Study of Cassius Dio, Oxford, 1964.
SWAN, P.M.,
The Augustan Succession: an historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Books 55-56 (9 B.C.-A.D. 14), Oxford, 2004.
* Sobre Herodiano, Dexipo y otros historiadores menores:
BLOCKLEY, R.C.,
The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire, Liverpool, 1981 y 1983.
HOHL, E.,
Kaiser Pertinax und die Thronbesteigung seines Nachfolgers im Lichte der Herodiankritik, Berlín, 1956.
LUCARINI, M. (ed.),
Herodianus. Regnum post Marcum, Múnich, 2005.
MILLAR, F., “P. Herennius Dexippus: The Greek World and the Third Century Invasions”,
JRS 59 (1969), pp. 12-29.
TORRES ESBARRANCH, J. J., “Introducción”, en
Herodiano. Historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio, Madrid, 1985, pp. 7-84.
* Sobre Arriano:
BOSWORTH, A.B., “Arrian's Literary Development”,
CQ 22 (1972), pp. 163-185.
BRAVO GARCÍA, A., “Introducción”, en A. Guzmán Guerra (trad.),
Arriano. Anábasis de Alejandro Magno, Madrid, Gredos, 1982, tomo I, pp. 7-108.
STADTER, P.A.,
Arrian of Nicomedia, Chapel Hill, 1980.
VIDAL-NAQUET, P.,
Ensayos de historiografía: la historiografía griega bajo el Imperio Romano: Flavio Arriano y Flavio Josefo, Madrid, 1990.
* Sobre Pausanias:
HABICHT, CHR.,
Pausanias und seine „Beschreibung Griechenlands“, Múnich, 1985.
HEER, J.,
La personalité de Pausanias, París, 1979.
HERRERO INGELMO, M.ª C., “Introducción”, en
Pausanias. Descripción de Grecia, Madrid, 1994, pp. 7-77.
KREILINGER, U., “
Tà axiologótata toû Pausaníou. Die Kunstauswahlkriterien des Pausanias”,
Hermes 125 (1997), pp. 470-491.
MUSTI, D. y TORELLI, M. (eds.),
Pausania. Guida della Grecia, Roma-Milán, Fondazione Lorenzo Valla, 1982-.
MUSTI, D. (ed.),
Pausanias historien, Ginebra, 1996.