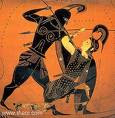El 11 de marzo de 2009 murió en Madrid Pepe García Blanco, mi director de tesis, la persona que me puso en contacto con el Ciclo Épico y el Neoanálisis. Dedico esta entrada a su memoria.
Es de justicia que se la dedique al tiempo a Wolfgang Kullmann, quien continuó en Friburgo la labor de formación iniciada en Madrid por Pepe.
1. LOS POEMAS DEL CICLO ÉPICO
2. EL CICLO ÉPICO Y HOMERO
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ÉPICA CÍCLICA
4. LA RESTANTE ÉPICA ARCAICA FRAGMENTARIA. EL
MARGITES
1. LOS POEMAS DEL CICLO ÉPICO
Esta entrada se centra en el Ciclo Épico. Con todo, conviene presentar a éste como una parte dentro de una producción más amplia de épica de época arcaica conservada de forma fragmentaria.
Comienzo refiriéndome a las ediciones (Bernabé 1996, 2ª ed.; Davies 1988; West 2003) y traducciones (Bernabé 1978) en las que encontramos los testimonios y fragmentos de esta poesía.
Damos además los títulos de los poemas de los que conservamos fragmentos; se han de destacar los casos del Ciclo tebano (
Edipodia, Tebaida, Epígonos) y, sobre todo, del Ciclo troyano (
Ciprias, Etiópida, Pequeña Ilíada, Saco de Troya, Nóstoi):
 Eumelo de Corinto, Corintíacas (S. VIII a.C.).
Eumelo de Corinto, Corintíacas (S. VIII a.C.).
Ciclo tebano (sobre saga tebana): Edipodia; Tebaida; Epígonos.
Ciclo troyano (sobre saga troyana): Ciprias; Etiópida; Pequeña Ilíada; Saco de Troya; Regresos; Telegonía.
Margites (SS. VII-VI a.C.).
Asio (¿S. VI a.C.?).
Los tres poemas perdidos de la saga tebana tratan de la trágica historia de la familia real de Tebas:
- Edipodia: sobre la primera generación (Edipo).
- Tebaida: sobre el enfrentamiento Eteocles – Polinices.
- Epígonos: el hijo de Polinices, junto a los siete Epígonos, conquista Tebas.
En el caso de la saga troyana:
- las Ciprias refieren los acontecimientos anteriores a la Ilíada;
- Etiópida, Pequeña Ilíada y Saco de Troya tratan de los acontecimientos que se desarrollaron desde el final de la Ilíada hasta la caída de Troya;
- los Regresos (Nóstoi) hablan del regreso de los héroes griegos a sus patrias tras la caída de Troya (la Odisea es también un nóstos).
- La Telegonía, por su parte, es un nóstos vinculado a la leyenda de Odiseo que narra acontecimientos posteriores a la Odisea.
Sobre los autores de esta poesía se puede decir:
- Hay autores (Estasino, Arctino...) a los que se les atribuyen los poemas.
 Pero, al menos en el caso de los dos Ciclos, casi todos los poemas aparecen atribuidos en algún momento a Homero.
Pero, al menos en el caso de los dos Ciclos, casi todos los poemas aparecen atribuidos en algún momento a Homero.
Posiblemente, la razón de ello está en que, en algún momento, el nombre de Homero se usó como denominación de género: si es poesía épica (se entendía), es de Homero.
Después, el nombre de Homero se usó como sello de calidad: sólo son suyos los mejores poemas; por tanto, sólo son de Homero
Ilíada y
Odisea.
Igualmente se deben exponer las vías a través de las que ha llegado nuestra evidencia sobre estos poemas:
- Debemos buena parte de lo que conocemos de ellos a la transmisión indirecta (esto es, a las citas o menciones recogidas en otros autores); muy esporádicamente, contamos también con papiros.
- Para el caso de los poemas del Ciclo troyano son además un testimonio inestimable los resúmenes incluidos en la Crestomatía de Proclo.
La
Crestomatía consta de los resúmenes que de los poemas del ciclo troyano hizo Proclo (S. V d. C., si es que este Proclo es el filósofo neoplatónico: mira la entrada
53. La filosofía del Imperio).
Según este testimonio, los poemas cíclicos presentaban los episodios en sucesión, sin otra unidad que la temporal.
Por cierto: no sabemos si Proclo, sea quien sea, ha leído directamente el Ciclo o trabaja a partir de una fuente intermedia.
2. EL CICLO ÉPICO Y HOMERO
Esta poesía épica perdida trataba una temática que aparece muchas veces aludida en los poemas homéricos canónicos.
Así pues, la gran cuestión que ha preocupado a la crítica es la que se refiere a la relación entre el Ciclo épico y Homero:
 ¿tiene Homero en mente los poemas que nosotros llamamos cíclicos cuando compone la Ilíada o la Odisea?.
¿tiene Homero en mente los poemas que nosotros llamamos cíclicos cuando compone la Ilíada o la Odisea?.
(el hecho de que Homero presuponga el conocimiento de unos temas legendarios, y el que esos temas legendarios los traten los poemas del Ciclo, no significa que Homero presuponga precisamente los poemas del Ciclo)
O bien:
¿se compusieron los poemas cíclicos a posteriori al objeto de llenar lagunas en la narración homérica?
Un ejemplo de esta segunda posibilidad: la leyenda de las Οἰνότροποι, las “viñadoras”: según esta leyenda
- de Estáfilo, “el racimo”, y Reo, “la granada”, nace Anio: de éste nacen a su vez “las viñadoras”: Eleda, “la que da aceite” – Espermo, “la que da trigo” – Eno, “la que da vino”;
- cuando los griegos acuden a Troya, el rey Anio les ofrece los servicios de sus hijas para que les avituallen.
Hay quien cree que esta idea obedece a un espíritu racionalista que en fecha posthomérica se plantea llenar las “lagunas” que dejó el autor de
Ilíada y
Odisea.
Ese espíritu racionalista se plantea un problema: ¿cómo pudo mantenerse ante Troya el ejército griego durante 10 años?
De ahí que se invente,
a posteriori, la leyenda de las Οἰνότροποι.
En cambio, la primera de las hipótesis antes citadas (Homero tiene en mente los poemas cíclicos) ha sido desarrollada por el Neoanálisis (mira en
Kullmann 1960).
-->Esta corriente homerista entiende que las anomalías que hallamos en la
Ilíada o la
Odisea son debidas a la adaptación imperfecta por parte del aedo de motivos que toma de los poemas cíclicos para insertarlos en el nuevo contexto de las dos grandes epopeyas.
El rastreo de los “motivos recibidos” de la épica previa posee una importancia básica dentro del Neoanálisis.
Pero es terminológicamente importante recordar que el concepto de motivo empleado por los neoanalíticos no coincide con el de los oralistas.
O mejor dicho, los motivos (situaciones narrativas) que interesan al Neoanálisis
- no son los de carácter genérico, extraídos de un repertorio común de escenas típicas,
- sino aquéllos que poseen una configuración más particular, que por tanto debieron de ser tomados de una obra concreta y no de un acervo general.
Cuando un motivo de esta índole se encuentra en dos composiciones diferentes, la cuestión que se plantea el Neoanálisis es la de en cuál de las dos obras es original el motivo y en cuál secundario.
Para resolver este tipo de preguntas el Neoanálisis trata de confrontar los contextos en que, dentro de uno y otro poema, aparece el motivo examinado.
En principio se puede decir que el motivo será original en el caso en el que se inserte mejor en su contexto: nótese que este tipo de motivos reciben en el Neoanálisis el nombre de motivos semirrígidos.
Un ejemplo de análisis neoanalítico puede ser éste:
 En Ilíada XVIII 35 ss. se refiere el duelo de Tetis y las Nereidas por los infortunios de Aquiles, a quien han oído lamentarse.
En Ilíada XVIII 35 ss. se refiere el duelo de Tetis y las Nereidas por los infortunios de Aquiles, a quien han oído lamentarse.- De otra parte, sabemos que en la Etiópida (cfr. Proclo 20) también se narraba un lamento similar, pero motivado por la muerte de Aquiles.
- Quienes creen que las épicas cíclicas han sido compuestas para complementar la Ilíada verán en este ejemplo un préstamo de material homérico por parte de la Etiópida.
- Los neoanalíticos, inversamente, recordarán que el llanto de Tetis no se halla suficientemente motivado en Ilíada XVIII: en este caso, el canto fúnebre se inicia sin que las Nereidas conozcan siquiera la causa de la aflicción de Aquiles (la muerte de Patroclo); de hecho, detrás de este treno de Ilíada XVIII se presiente un lamento anticipado por la caída de Aquiles.
- Por tanto, el neoanalítico entenderá que la escena de Etiópida (en tanto que más motivada lógicamente, y mejor adecuada a su situación) representa lo primario frente a la Ilíada, donde la transformación del lamento por un muerto en el lamento por la aflicción de un vivo provoca dificultades.

La hipótesis neoanalítica tropieza, sin embargo, con el dato de que la lengua de los fragmentos épicos parece por lo menos apuntar a una fecha relativamente tardía (cfr. Davies 1989, “The Date…”).
Personalmente yo creo
- que la protoforma del Ciclo, que era oral, sí debía de ser anterior a “Homero”;
- que éste presupone en su público el conocimiento de esa protoforma oral del Ciclo;
- pero que, en su forma definitiva, los poemas cíclicos son posteriores a la Ilíada o la Odisea.
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ÉPICA CÍCLICA
Los poemas cíclicos presentan características comunes que podemos juzgar en la medida en que nos lo permite una evidencia tan parcial.
Se trata, además, de rasgos que invitan a establecer un contraste con las epopeyas homéricas canónicas. Ese contraste es interesante porque
- puede hacernos apreciar mejor a “Homero”;
- puede servirnos para establecer quizá diferencias de calidad entre unos poemas y otros;
- o bien, quizá, diferencias de otro tipo: ¿era el Ciclo una épica de carácter más popular, menos aristocrática?
En relación con el asunto es una referencia fundamental Griffin (1977): “The Epic Cycle and the Uniqueness of Homer”.
- El artículo está dedicado básicamente al análisis de los temas y argumentos de los poemas perdidos, y a su contraste con Homero (más con la Ilíada que con la Odisea).
- Ahora bien, hacia el final incluía también unas consideraciones sobre el estilo de nuestros fragmentos literales.
Por lo que a la primera cuestión se refiere (análisis de los temas y argumentos), Griffin establecía una serie de contrastes entre el Ciclo y Homero:
- el Ciclo tiende a lo fantasioso, a lo sentimental y romántico;
- carece del elemento trágico presente en Homero, principalmente en la Ilíada.

Nótese, p. ej., que el elemento maravilloso y sobrenatural se halla muy moderado en la épica homérica. Piénsese
- en el ejemplo de Leda y el cisne (¿es posible que una mujer mantenga relaciones sexuales con un cisne?)
- y en el nacimiento de los cuatro gemelos (Helena, Clitemestra, Cástor, Pólux) a partir de dos padres distintos (Zeus y Tíndaro).
La épica homérica guarda silencio sobre estas historias. Y la épica homérica evita igualmente otros aspectos temáticos que sí aparecían en el Ciclo según nuestras noticias.
Piensa en el ejemplo del sacrificio de Ifigenia; no es que Homero lo desconozca: es que parece ignorarlo, y ello por al menos dos motivos:
- Homero no habla nunca de sacrificios humanos;
- Homero no habla nunca de crímenes dentro de la familia (mira cómo elude hacerlo, a propósito de Tideo, en Ilíada XIV).

En relación con el elemento sentimental, intensificado en el Ciclo, llamo la atención sobre el ejemplo grotesco de la
Telegonía:
Telégono, hijo de Odiseo y Circe, mata por accidente a su padre;
la maga Circe encuentra una solución feliz, pues casa a Telégono con la viuda Penélope, ella misma se casa con Telémaco y los convierte a todos en inmortales.
Rasgos como este sentimentalismo, ¿son propios de géneros populares? (nótese que son rasgos que también afloran en la literatura, en el cine popular de nuestra época... en las teleseries!).
El hecho de que el Ciclo carezca del componente trágico presente (sobre todo) en
Ilíada se plasma, p. ej., en el hecho de que en sus narraciones sí aparezcan elementos ignorados en Homero.
- Como la invulnerabilidad del héroe (recuerda el talón de Aquiles)
- o las armas prodigiosas (las armaduras impenetrables).
Es importante, p. ej., y totalmente ajena la
Ilíada, la aparición de la inmortalidad como premio.
- A la inmortalidad como premio ya nos hemos referido a propósito de la Telegonía.
- La inmortalidad también es premio en el fragmento 9 de Tebaida:
Atenea pretende volver inmortal a Tideo pero desiste al contemplar un acto de canibalismo ejecutado por éste; Tideo le pide a Atenea que, al menos, le conceda ese premio a su hijo Diomedes.
Es importante destacar que, en bastantes casos, podemos decir que no se trata de que Homero desconozca aspectos románticos-maravillosos-milagrosos-viles del mito: su actitud ante el mito no es la de un aún no, es la de un no.
En este punto, la actitud de Homero se diferencia de la del Ciclo, sea éste anterior o posterior a su obra.

Haré observar que de diferencias en otro nivel entre un tipo y otro de poesía ya era consciente Aristóteles.
En su
Poética destaca la elaboración episódica (in-orgánica) de las otras epopeyas frente a la fuerte unidad de fondo de
Ilíada u
Odisea.
Es decir parece que la “épica homérica” (
Ilíada,
Odisea) se diferenciaba de la “épica cíclica” (
Edipodia; Tebaida; Epígonos; Ciprias; Etiópida; Pequeña Ilíada; Saco de Troya; Regresos; Telegonía) en la organización de la materia:
- la épica homérica es una épica dramática (el relato de la guerra de Troya se focaliza en un episodio muy concreto, en torno al cual se articula todo el conjunto);
- la épica cíclica es una épica cronográfica (en los poemas cíclicos se narraban en sucesión cronológica episodios diversos de la guerra, sin que ello diese como resultado una unidad).
En apoyo del juicio de Aristóteles se pueden aducir además los resúmenes de Proclo de los que ya hablamos: presentaban los episodios en sucesión, sin otra unidad aparente que la temporal.
No podemos concluir definitivamente que esos resúmenes no hayan descompuesto los poemas en función de presentarnos la “fábula” y no la “historia” (mira estas categorías en Mieke Bal, Teoría de la narrativa, Madrid, 1987).
Ahora bien, como el testimonio de Proclo se deja combinar con el de Aristóteles, nos quedamos con la impresión de que el Estagirita debía de tener razón.
Ahondando en la idea de las diferencias temáticas entre Homero y el Ciclo, puede ser interesante comentar un pequeño dato: por comparación con “Homero”, los poemas del Ciclo presentan un interés distinto por la alimentación.
Ciertamente, la alimentación (el banquete) es fundamental en la
Ilíada o la
Odisea. Pero en el Ciclo se abordan aspectos distintos del tema.
 Recuerdo el interés nuevo por la cuestión de la intendencia que refleja en las Ciprias la leyenda de las Οἰνότροποι, las “viñadoras”.
Recuerdo el interés nuevo por la cuestión de la intendencia que refleja en las Ciprias la leyenda de las Οἰνότροποι, las “viñadoras”.- Sabemos, por otra parte, que, también en las Ciprias, Palamedes se dedicaba a la pesca: para alimentarse, suponemos, no como diversión.
A pesar de la escasez de nuestros fragmentos del Ciclo es curioso que el tema de la alimentación surja en otro de los fragmentos de las
Ciprias conservados:
En las palabras que Néstor le dirige a Menelao para consolarlo después de la huída o rapto de Helena: por ello le invita a beber vino, con la esperanza de que así se anime.
(Atiéndase a la diferencia con respecto a la manera en que Aquiles anima a Príamo en Ilíada XXIV).
Y en la
Tebaida (mira los fragmentos 2 y 3), Edipo siempre maldecía a sus hijos en el contexto del banquete.
- En el fragmento 2 Edipo maldice a sus hijos con la guerra cuando Polinices le presenta para comer una mesa y una copa que habían pertenecido a Layo.
- En el fragmento 3 maldice a Eteocles y Polinices con la muerte recíproca porque después de un sacrificio no le envían el “brazuelo” de la víctima sino el “anca” (ἰσχίον).
Incluso tiene más interés que en la
Tebaida reaparezca el tema de la alimentación en la forma del canibalismo.
Hay canibalismo entre héroes en el fragmento (9) que más nos ha sido atestiguado desde la Antigüedad:
- por los testimonios (cinco)
- y por el hecho de que la escena encontró eco en diversos momentos de las dos literaturas clásicas.

Lo que narra el fragmento es esto:
- Tideo fue herido de muerte por Melanipo.
- Adrasto vengó a su compañero, cortó la cabeza de Melanipo y se la llevó a Tideo.
- Tideo sorbió el cerebro del muerto.
- Atenea, indignada por lo que ha hecho Tideo, le negó su favor y la inmortalidad.
¿Por qué se tematiza en el Ciclo la alimentación de esta forma peculiar? ¿Puede ser indicio de que el Ciclo es una épica más popular que la “homérica”? ¿Es una épica menos estilizada?
No creo, en ningún caso, que esto nos indique nada sobre la anterioridad o posterioridad del Ciclo.
4. LA RESTANTE ÉPICA ARCAICA FRAGMENTARIA. EL
MARGITES
No voy a tratar en detalle el tema de la restante épica arcaica fragmentaria:
- Recordaré simplemente los nombres de Eumelo o Asio.
- Recordaré también el nombre de un poema que antecedía al Ciclo: Titanomaquia.
- Recordaré también la épica de carácter más local: p. ej., la referida a Teseo: Teseida (Ática, S. VI); Miníada (sobre un descenso de Teseo a los infiernos en compañía de su amigo Pirítoo, rey de los lápitas).

En cambio, éste puede ser el momento adecuado para referirnos al tercer poema épico considerado por Aristóteles como obra de Homero, el
Margites (cfr. Bernabé 1979, 1988).
Sucede que, en el polo opuesto a la épica “seria” (tal y como la representa la
Ilíada), se halla la épica paródica o burlesca.
Un representante de la misma, un poema que se puede datar en época arcaica y fue atribuido a Homero, es el
Margites, del que sólo conservamos escasos fragmentos.
Por ello es muy poco lo que se puede decir de él, aunque al menos nos basta para destacar el carácter paródico de este texto:
p. ej., es paródica su métrica (por la mezcla desusada de hexámetros dactílicos y trímetros yámbicos);
p. ej., es paródico su estilo: sabemos que era elevado e inadecuado a la materia cantada (la disociación tema-estilo es la base de toda parodia);
pero sobre todo es paródico su “héroe”, un auténtico antihéroe (¿responde quizá la figura de Margites a algún tipo de crítica social, a la búsqueda de un contrapunto popular para los ideales aristocráticos de la épica seria?). A propósito de Margites indico:
Su nombre procede de una palabra que significa “necio” o “glotón”.
Es el prototipo del tonto integral:
- sólo sabe contar hasta cinco;
- no sabe si nació de su padre o de su madre;
- parece que Margites se complica bastante la vida al orinar (mira la traducción de Bernabé, p. 397, fr. 7);
- y también se complica bastante la vida con el sexo: Margites no sabe qué hacer con su mujer; el fragmento en cuestión es el más atestiguado de la Antigüedad.
Estos dos últimos fragmentos nos indican que en el
Margites se explotaban los temas de las funciones fisiológicas (escatología) y el sexo (que ponía un punto de “sal gorda”).
En este sentido, el poema anticipa una línea que continuarán el yambo y la Comedia.
Por ello se ha de recordar el puesto que le atribuye Aristóteles al
Margites dentro de su sistema evolutivo de los géneros. En el capítulo 4 de la
Poética le interesa subrayar a Aristóteles que los poetas, según sus disposiciones, imitan acciones buenas o malas:
 Acciones buenas en la poesía laudatoria: primero en la epopeya, después en la tragedia.
Acciones buenas en la poesía laudatoria: primero en la epopeya, después en la tragedia.- Acciones malas en la poesía burlesca: primero en el poema burlesco, después en la comedia.
En uno y otro caso, Homero cumple la función de puente:
- Ilíada y Odisea son puente hacia la tragedia (nótese la preponderancia en los dos poemas del estilo directo).
- El Margites es puente hacia la comedia.
Para Aristóteles, Homero anticipa en el
Margites las formas dramáticas por su uso avanzado del estilo directo: según él, Homero ya emplea en ese poema una forma dramática de representación.
Además, el
Margites (frente al yambo) se aproxima a la comedia en el sentido de que sustituye la invectiva (el ataque a un particular) por la búsqueda de lo risible (con carácter general).
O lo que es lo mismo: en el ámbito de la imitación de acciones malas, la poesía se elevó con la comedia (y el poema burlesco) por primera vez de lo particular a lo general.
José B. Torres Guerra
ALGUNAS REFERENCIAS:
* Ediciones y traducciones de la épica fragmentaria:
BERNABÉ, A. (trad.),
Fragmentos de épica griega arcaica, Madrid, 1979.
BERNABÉ, A. (ed.),
Poetarum epicorum graecorum testimonia et fragmenta, Leipzig, 1996, 2ª ed.
DAVIES, M. (ed.),
Epicorum graecorum fragmenta, Gotinga, 1988.
WEST, M. L. (ed.),
Greek Epic Fragments: From the Seventh to the Fifth Centuries BC, Cambridge Mass.-Londres, 2003.
* Estudios:
BERNABÉ, A., “Introducción general”, en
Fragmentos de épica griega arcaica, Madrid, 1979, pp. 7-17.
BERNABÉ, A., “La épica posterior”, en J. A. López Férez (ed.),
Historia de la Literatura Griega, Madrid, 1988, pp. 87-105.
BURGESS, J. S.,
The Tradition of the Trojan War in Homer and the Epic Cycle, Baltimore, 2004.
DAVIES, M.,
The Epic Cycle, Bristol, 1989.
DAVIES, M., “The Date of the Epic Cycle”,
Glotta 67 (1989), pp. 89-100.
GRIFFIN, J., “The Epic Cycle and the Uniqueness of Homer”,
JHS 97 (1977), pp. 39-53.
HUXLEY, G. L.,
Greek Epic Poetry from Eumelos to Panyassis, Londres, 1969.
KULLMANN, W.,
Die Quellen der Ilias, Wiesbaden, 1960.
TORRES, J. B.,
La Tebaida homérica como fuente de Ilíada y Odisea, Madrid, 1995.