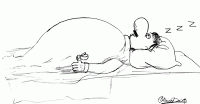Este post reforma la cuarta entrada que publiqué sobre escritura autobiográfica en Grecia, después de la primera, la segunda y la tercera. Nunca quedé satisfecho con la primera versión, por la profusión de datos que extraje de un libro que publiqué en 1993 y que en aquel momento (enero de 2012) no acerté a sintetizar: magis amica ueritas. Mantengo las dos versiones en el blog, esta y la otra; espero que las dos sean útiles, de maneras distintas.
Para situar la cuestión sobre la Carta Séptima, empiezo revisando el corpus al que pertenece, la colección de cartas platónicas. Este corpus está integrado por trece cartas de extensión diversa, dirigidas a destinatarios distintos, entre los que destacan:
- Dionisio II, tirano de Siracusa: I, II, III y XIII.
- Dión (tío de Dionisio) y su grupo, también figuras de Siracusa: IV (Dión), VII (facción de Dión), VIII (id.) y X (Aristodoro).
Según una teoría tradicional (que se basa en buena parte en la propia Carta Séptima), Platón estuvo en tres ocasiones en Siracusa y mantuvo contactos con los tiranos de la ciudad (Dionisio I y II) y sus familiares (Dión).
Pero hay un problema: ¿escribió realmente Platón estas trece cartas?Una observación general sobre la autenticidad de cualquier obra o corpus: los motivos para dudar de la autenticidad de una obra pueden ser de dos tipos:
- La propia tradición revela dudas sobre la autenticidad.
- Se despiertan dudas en razón de argumentos internos (estilísticos – históricos – doctrinales).
- Vista la constancia con que la tradición le atribuye estas trece cartas a Platón parece que son los enemigos de la autenticidad quienes deben cargar con el 'peso de la prueba'. el onus probandi.
- Hay argumentos internos que demuestran de manera suficiente que la Carta I no es obra de Platón: se trata de un ejercicio de escuela, en el que se acumulan citas poéticas (cinco o seis, en poco más de dos páginas de la traducción). Pero, si una carta del corpus no es auténtica, entonces puede haber más que tampoco lo sean.
- Las cartas de carácter privado son siempre más sospechosas que las cartas de carácter público: ¿cómo y por qué han entrado en el canal de la transmisión?
- Al no poderse hacer mayores generalizaciones sobre la cuestión de la autenticidad de la colección, parece preferible discutir de forma concreta en cada caso particular los argumentos racionales que hacen más o menos verosímil la atribución de cada carta a Platón o a un presunto falsificador.
Mi opinión actual es la siguiente: la Carta Séptima, la única carta auténtica, es el centro de la colección, tanto por su colocación (ocupa la posición medial en la serie) como por su extensión (es, con inmensa diferencia, la más larga de las cartas: 27 pp. en la edición de Moore-Blunt, frente a las 6 de II u VIII); también es el centro de la colección por sus contenidos:1) En bastantes casos las otras epístolas reelaboran lugares de la Carta Séptima, sin que pueda demostrarse el caso contrario, que la Carta Séptima se base en alguna de las otras cartas.
2) Por ello es probable que la Carta Séptima haya sido el núcleo en torno al cual se han agregado, en capas sucesivas, las restantes cartas (falsas en esta concepción) hasta constituir nuestra colección.
3) Ello no quiere decir que todas las cartas deban beber necesariamente de la Carta Séptima: más aún, puede suceder que cartas llegadas con posterioridad al corpus beban de cartas espurias anteriores, sin que ello pruebe la autenticidad de las segundas.
En mi opinión, Platón debió de publicar una única carta, al igual que publicó un único discurso. Si ese discurso fue la Apología de Sócrates, la Carta Séptima es, en contrapartida, una apologia pro uita sua:
Platón aprovecha la carta que le dirigen a la muerte de Dión los parientes y camaradas de éste, pidiéndole consejo político, para escribir una “carta abierta”, no dirigida únicamente a esos “parientes y camaradas” sino a la opinión pública en general:
- en esa carta el filósofo explica su participación en los turbios manejos de la corte de Dionisio, por lo cual la convierte en una apologia pro uita sua;
- y quizá sea cierto también, como apunta Lloyd (1990), que Platón aprovecha la carta (en la digresión filosófica) para hacer una apologia pro philosophia sua.
1. Introducción (323 d – 324 b): motivos por lo que se escribe la carta.1. INTRODUCCIÓN: 323 D – 324 B.
2. Primera parte de la narración (324 b – 330 b): juventud de Platón en Atenas: Sócrates; primer viaje a Sicilia: encuentro con Dión; segundo viaje a Siracusa: Dionisio II.
3. Consejos a los destinatarios de la carta (330 b – 337 e).
4. Segunda parte de la narración (337 e – 351 e): tercer viaje a Siracusa; Dionisio y la filosofía: digresión filosófica (sobre teoría del conocimiento).
5. Conclusión (352 a).
Platón replica a una carta de la facción de Dión (de sus “parientes y camaradas”) en la que le invitan a prestarles consejo político: Platón establece como condición para ello el que sus corresponsales participen de las ideas políticas de Dión.
A manera de digresión, se introduce el relato de la génesis de esas ideas: sin embargo, Platón se retrotrae mucho más atrás y expone la génesis de sus propias ideas políticas, lo cual es sintomático del objetivo último que persigue este texto, como tanta literatura autobiográfica: ser una apologia pro uita Platonis.
2. PRIMERA PARTE DE LA NARRACIÓN: 324 B – 330 B.
Antaño, cuando yo era joven, sentí lo mismo que les pasa a otros muchos. Tenía la idea de dedicarme a la política tan pronto como fuera dueño de mis actos, y las circunstancias en que se me presentaba la situación de mi país eran las siguientes: al ser acosado por muchos lados el régimen político entonces existente, se produjo una revolución; al frente de este cambio político se establecieron como jefes cincuenta y un hombres: once en la ciudad y diez en el Pireo (unos y otros encargados de la administración pública en el ágora y en los asuntos municipales), mientras que treinta se constituyeron con plenos poderes como autoridad suprema.
Ocurría que algunos de ellos eran parientes y conocidos míos y, en consecuencia, me invitaron al punto a colaborar en trabajos que, según ellos, me interesaban. Lo que me ocurrió no es de extrañar, dada mi juventud: yo creí que iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen injusto para llevarla a un sistema justo, de modo que puse una enorme atención en ver lo que podía conseguir. En realidad, lo que vi es que en poco tiempo hicieron parecer de oro al antiguo régimen; entre otras cosas, enviaron a mi querido y viejo amigo Sócrates, de quien no tendría ningún reparo en afirmar que fue el hombre más justo de su época, para que, acompañado de otras personas, detuviera a un ciudadano y lo condujera violentamente a su ejecución, con el fin evidente de hacerle cómplice de sus actividades criminales tanto si quería como si no. Pero Sócrates no obedeció y se arriesgó a toda clase de peligros antes que colaborar en sus iniquidades. Viendo, pues, como decía, todas estas cosas y aun otras de la misma gravedad, me indigné y me abstuve de las vergüenzas de aquella época.
Poco tiempo después cayó el régimen de los Treinta con todo su sistema político. Y otra vez, aunque con más tranquilidad, me arrastró el deseo de dedicarme a la actividad política. Desde luego, también en aquella situación, por tratarse de una época turbulenta, ocurrían muchas cosas indignantes, y no es nada extraño que, en medio de una revolución, algunas personas se tomaran venganzas excesivas de sus enemigos. Sin embargo, los que entonces se repatriaron se comportaron con una gran moderación. Pero la casualidad quiso que algunos de los que ocupaban el poder hicieran comparecer ante el tribunal a nuestro amigo Sócrates, ya citado, y presentaran contra él la acusación más inicua y más inmerecida: en efecto, unos hicieron comparecer, acusado de impiedad, y otros condenaron y dieron muerte al hombre que un día se negó a colaborar en la detención ilegal de un amigo de los entonces desterrados, cuando ellos mismos sufrían la desgracia del exilio.
Al observar yo estas cosas y ver a los hombres que llevaban la política, así como las leyes y las costumbres, cuanto más atentamente lo estudiaba y más iba avanzando en edad, tanto más difícil me parecía administrar bien los asuntos públicos. Por una parte, no me parecía que pudiera hacerlo sin la ayuda de amigos y colaboradores de confianza, y no era fácil encontrar a quienes lo fueran, ya que la ciudad ya no se regía según las costumbres y usos de nuestros antepasados, y era imposible adquirir otros nuevos con alguna facilidad. Por otra parte, tanto la letra de las leyes como las costumbres se iban corrompiendo hasta tal punto que yo, que al principio estaba lleno de un gran entusiasmo para trabajar en actividades públicas, al dirigir la mirada a la situación y ver que todo iba a la deriva por todas partes, acabé por marearme.
Sin embargo, no dejaba de reflexionar sobre la posibilidad de mejorar la situación y, en consecuencia, todo el sistema político, pero sí dejé de esperar continuamente las ocasiones para actuar, y al final llegué a comprender que todos los estados actuales están mal gobernados; pues su legislación casi no tiene remedio sin una reforma extraordinaria unida a felices circunstancias. Entonces me sentí obligado a reconocer, en alabanza de la filosofía verdadera, que sólo a partir de ella es posible distinguir lo que es justo, tanto en el terreno de la vida pública como en la privada. Por ello, no cesarán los males del género humano hasta que ocupen el poder los filósofos puros y auténticos o bien los que ejercen el poder en las ciudades lleguen a ser filósofos verdaderos, gracias a un especial favor divino (Carta Séptima 324 b - 326 b).
- Lo que comenta sobre sus primeras preocupaciones políticas: 324 b – c (no se habla simplemente de acontecimientos externos, se nos introduce en la interioridad de Platón).
- Platón explica las circunstancias externas que le llevaron a abandonar estas disposiciones: los treinta tiranos, el intento de estos de implicar en sus actuaciones a Sócrates, la restauración de la democracia y el proceso contra Sócrates.
Por cierto que es llamativo (para algunos, sospechoso) el hecho de que la Carta Séptima no hable de inquietudes filosóficas en el relato de la juventud de Platón. Pero la ausencia del tema se puede explicar suficientemente por el contexto político de la carta.
- Conclusión de todo el pasaje relativo a la formación política de Platón en Atenas (325 c – 326 b): Platón tomó conciencia de la dificultad de toda actividad política práctica y concluyó que, para remediarlo, los reyes deben filosofar, o bien los filósofos reinar (se ha de atender al desarrollo de esta misma idea en su República).
4. SEGUNDA PARTE DE LA NARRACIÓN: 337 E – 351 E.
- 337 e - 340 a. Se habla del final de la segunda estancia de Platón en Sicilia y de la tercera estancia (361 / 360 a. C.). Se explican los motivos que la produjeron (la intervención de Arquitas, la carta de Dionisio a Platón: ésta introduce, por cierto, una variación de estilo interesante.
- 340 b - 345 c. Se habla de la evaluación filosófica de Dionisio (a la llegada de Platón a Siracusa), que da pie para exponer la digresión filosófica.
- 345 c - 350 e. Platón da fin a su estancia en Sicilia. Aumenta el carácter narrativo del texto y se refieren las ofensas que el filósofo recibió de Dionisio (en relación con el caso de Heraclides y la retención de la fortuna de Dión). Tras la marcha de Sicilia , Platón se encuentra con él en Olimpia.
- 351 a - e. Elogio final de Dión, considerado como modelo político. Este elogio adopta dos formas. Primero, en forma negativa, se nos dice que Dión no hizo las cosas que no debe hacer un buen gobernante. Después se repite el elogio en forma positiva. Es importante notar la idea recurrente de la renuncia a la violencia en 351 c.
5. CONCLUSIÓN: 352 A.
Cuando llegué al Peloponeso encontré en Olimpia a Dión, que estaba allí asistiendo a los juegos, y le conté lo sucedido. Él, poniendo a Zeus como testigo, nos exhortó inmediatamente a mí, a mis parientes y amigos a preparar nuestra venganza contra Dionisio; nosotros, porque había traicionado a sus huéspedes (lo decía tal como lo pensaba), y él, por haber sido expulsado y desterrado injustamente. Cuando yo oí estas palabras, le invité a que solicitara la ayuda de nuestros amigos, si es que estaban dispuestos a dársela, «Y en cuanto a mí, —añadí—, fue casi forzado por ti y por los otros como compartí la mesa, la morada y los sacrificios de Dionisio. Éste tal vez creía, porque eran muchos los calumniadores, que yo de acuerdo contigo conspiraba contra él y contra su régimen tiránico, a pesar de lo cual no me mandó matar, sino que sintió pudor en hacerlo. Por otra parte, yo ya no tengo edad para hacerme aliado de guerra de nadie, pero me uniré a vosotros siempre que necesitéis reanudar vuestra amistad y favoreceros mutuamente; pero mientras estéis deseando haceros mal, buscad otros aliados».
(…)
Lo que le ocurrió [a Dión] no tiene nada de extraño, pues un hombre justo, sensato y prudente, al tratar con hombres injustos, no puede dejarse engañar sobre la manera de ser de tales personas, pero tampoco tiene tal vez nada de extraño que le ocurra como a un buen piloto a quien no puede pasarle desapercibido que se acerca una tempestad, pero no puede prever su extraordinaria e inesperada magnitud y, por no preverla, forzosamente zozobra. Esto mismo fue también lo que hizo caer por muy poco a Dión. Él conocía muy bien la maldad de los que le hicieron caer, pero lo que no podía prever era hasta qué punto era profunda su estulticia, su perversión y voracidad. Este error le hizo sucumbir, sumiendo a Sicilia en un inmenso duelo.
Después de lo que acabo de decir, mis consejos están ya más o menos expuestos, y ya es suficiente. He vuelto a reanudar el relato de mi segundo viaje a Sicilia porque me pareció necesario contároslo a causa del carácter absurdo o extraño que tomaron los acontecimientos. Por ello, si mis explicaciones actuales parecen razonables y se juzgan satisfactorios los motivos que explican los hechos, la exposición que acabo de hacer podrá considerarse adecuada y discreta (Carta Séptima 350 b - 352 a).
Recuerdo de nuevo que la Carta Séptima parece concebida como una “carta abierta”, o carta de propaganda según la terminología de Sykutris (1931), escrita al objeto de explicar la intervención del autor en la vida política de Siracusa.
Nótese, por otro lado, que la Carta Séptima, si realmente es obra de Platón, sería la primera autobiografía de la literatura occidental, disputándose este honor con el Sobre el cambio de fortunas de Isócrates, básicamente contemporáneo: no se sabe cuál de los dos textos es anterior, aunque no puede haber entre ellos mucha diferencia de tiempo (al menos no si la Carta Séptima es auténtica).

.jpg)
.jpg)